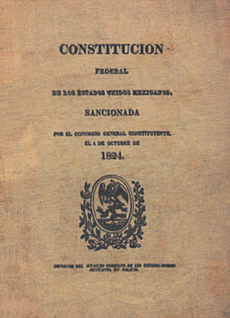EL CASO MEXICANO
Llegamos por fin a nuestro querido México. Conociendo ya la forma en que fue evolucionando el derecho al voto en el mundo, es hora de saber qué ocurría en nuestro país.
Bueno, para empezar es necesario aclarar que por lo que se refiere al mundo prehispánico existen muchos mitos. Y uno de ellos tiene que ver con la forma en que se elegía a las autoridades. Lo normal es que creamos que no había nada parecido a eso que comúnmente llamamos elecciones, que la gente sencilla nada tenía que ver con la designación de las autoridades.
En el caso de los mexicas (los que vivían en Tenochtitlán, ahora ciudad de México), la monarquía era electiva. Pero no se crea con esto que el pueblo mexica elegía a su huey-tlatoani, no; por lo menos no de forma directa. De acuerdo con Francisco Xavier Clavijero, los reyes de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba (la famosa Triple Alianza), eran elegidos de la siguiente manera: los pueblos de esas tres ciudades nombraba cuatro electores entre las personas más nobles, quienes se reunían con los ancianos, los soldados viejos y el resto de la nobleza y entre todos ellos elegían al nuevo huey-tlatoani, que por fuerza tenía que ser miembro de la familia reinante. Esto tenía su razón de ser. La monarquía mexica no podía ser hereditaria porque en un mundo en guerra constante no podían permitirse tener como rey a un niño incapaz de gobernar. Así, mediante el método electivo se escogía a un adulto con experiencia. Si mensos no eran. Además, una vez electo, el huey-tlatoani no respondía ante ninguna persona, sólo ante los dioses, y se convertía en un emperador absolutista.
A su vez, el huey-tlatoani designaba a una serie de tlatoanis como encargados de gobernar a un grupo de calpullis o barrios. El equivalente actual de éstos serían los gobernadores de los estados. A su vez, cada calpulli (ahora les llamaríamos municipios) era gobernado por un cacique. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante, porque estos caciques eran elegidos por la misma comunidad del calpulli. Desconocemos, o al menos yo, no sé ustedes, como sería el proceso electoral para elegir a los caciques, pero de que había votaciones, las había.
La llegada de los españoles apenas trajo cambios. En lugar del huey-tlatoani ahora el gobernante iba a ser el rey de España, en cuya elección la gente no tenía nada que ver. El rey se convertía en rey por simple herencia. Es decir, era rey porque era hijo de rey. A su vez, el rey nombraba a un virrey como encargado de administrar el territorio de la Nueva España, es decir, de México. Y ahí tampoco teníamos elección. Debíamos aguantar al que nos mandaran, pues no teníamos ninguna participación en su nombramiento.
Y por último, los españoles trajeron con ellos una institución política muy arraigada en España que era parecida al calpulli: el ayuntamiento. En todas las ciudades importantes fundadas por los españoles éstos constituyeron un ayuntamiento, lo que ahora sería una presidencia municipal. El primero de ellos fue el de la entonces llamada Villa Rica de la Vera Cruz, establecido el 22 de abril de 1519. Y aquí la gente si tenía cierta participación, por lo menos al principio.
Así es. Tal y como sucedía en España, los miembros del ayuntamiento eran elegidos por los vecinos del pueblo. Sin embargo, como los reyes estaban siempre necesitados de dinero para continuar las costosas guerras que sostenían en Europa, pronto se decidió eliminar esta autonomía electoral municipal y se comenzaron a vender los puestos. Es decir, si alguno de ustedes quería ser síndico del ayuntamiento de su pueblo, sólo tenía que pagar un precio establecido de antemano y conseguía el puesto a perpetuidad. Así se ahorraban el engorroso proceso electoral y obtenían un buen puesto de trabajo de por vida.
 |
| Carlos III de España |
En 1766 el rey Carlos III promulgó una serie de reformas entre las cuáles se encontraba la supresión de la venta de puestos municipales y la autorización para que fueran los vecinos quienes eligieran a sus alcaldes y síndicos. Sin embargo, aunque esto si se aplicó en España, en la Nueva España pasó inadvertido, por lo que los puestos municipales siguieron siendo sujetos de una simple compraventa.
El primer cambio real llegó con la Constitución Española promulgada en la ciudad de Cádiz en 1812. Para entender este cambio es necesario conocer lo que estaba ocurriendo en España. Resulta que en el año de 1808 las tropas francesas de Napoleón invadieron el país, obligaron al rey a renunciar llevándoselo a Francia y en su lugar se puso al hermano de Napoleón, José Bonaparte, como nuevo rey. Pero los españoles no aceptaron esta situación y se levantaron en armas. Sin embargo, aprovechando que el rey legítimo, Fernando VII, estaba preso, los liberales españoles, mientras combatían contra los franceses, decidieron realizar algunos cambios en el gobierno y redactaron una Constitución, algo que antes no existía, pues como recordarán España era una monarquía absolutista.
Entre los cambios que introdujo esta Ley Suprema se encontraba el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades, con excepción del rey, claro está, que seguía siendo un puesto hereditario. Pero al menos se establecía ya un Congreso que iba a gobernar junto con el rey y cuyos diputados serían elegidos por el pueblo. Asimismo, la gente recuperó su derecho a elegir a los miembros de los ayuntamientos.
Para elegir a los diputados el proceso era el siguiente: el país, incluyendo los territorios americanos y asiáticos, se dividía en provincias, las provincias en partidos y los partidos en parroquias. En cada parroquia los vecinos elegían un elector parroquial por cada 200 habitantes. Los electores parroquiales se juntaban en la Junta Electoral de Partido para elegir a los electores que irían a la capital de la provincia para allí, a su vez, elegir a los diputados que representarían a la provincia. Un método lento y algo complicado pero que sin embargo representaba un gran avance. El pueblo sólo participaba en la primera etapa a nivel parroquial.
Asimismo, para la elección de los funcionarios del ayuntamiento, la nueva ley ordenaba que todos los vecinos se juntaran y por mayoría de votos seleccionaran a un grupo de electores que, a su vez, elegirían a los alcaldes, síndicos y regidores. A este tipo de elecciones se les llama elecciones indirectas.
Sin embargo la situación política no permitió que esta Constitución durara mucho tiempo. En España, por una parte, la derrota definitiva de los franceses en 1814 permitió el regreso del exiliado rey Fernando VII, cuya primera medida de gobierno fue tirar a la basura la Constitución y gobernar de nuevo a la antigua usanza, es decir, como le diera su real gana, que para eso era el rey.
En México, por otra parte, la guerra de independencia que había comenzado en 1810 no permitió que se aplicara la Constitución a plenitud, aunque si se llegaron a elegir diputados para el Congreso de España.
Al final, en 1821 México logró su independencia y entonces procedió a redactar su propia Constitución. Tras el breve reinado del emperador Agustín I de Iturbide, se proclamó la república y se terminó de escribir nuestra primera ley suprema: la Constitución de 1824.
Pero ésta establecía un sistema electoral muy extraño. Para elegir a los diputados, tanto los federales como los estatales, se procedía con un sistema parecido al de la Constitución de Cádiz. Primero, todos los hombres mayores de 18 años votaban en su parroquia para elegir a un elector. Para ello, una persona del ayuntamiento iba casa por casa para revisar quién tenía derecho a votar y le entregaba ahí mismo la boleta. El día de la elección tenía que presentarla ante las autoridades.
Las personas electas en las parroquias se reunían en el distrito y elegían a un elector de distrito. Los electores de distrito se reunían en la capital del estado y ahí elegían al diputado estatal o federal, dependiendo el caso. De esta forma, el pueblo perdía el control de la elección, pues el gobernador estatal en turno se encargaba de que los electores de distrito eligieran a los candidatos que ellos querían.
Pero para elegir a los senadores y al presidente de la República, la gente ya no contaba. A éstos los elegían los congresos estatales. En el caso de los senadores, cada congreso estatal de forma interna elegía a los suyos y los enviaba a la ciudad de México para integrarse al Senado.
Con el presidente era más complicado. Cada congreso local escogía a dos personas y enviaba sus nombres al Congreso Federal. Una vez que se recibían los nombres enviados por todos los congresos locales, los diputados federales abrían las cartas y contaban los votos. El nombre que más votos consiguiera era nombrado presidente, mientras que el segundo lugar era nombrado vicepresidente. Esta forma de elegir al presidente y vicepresidente provocó muchas revueltas en los años siguientes.
La Constitución de 1824 fue sustituida en 1836 por una nueva conocida como Las Siete Leyes. En ésta se hacían varios cambios importantes. Además de modificar la forma de gobierno de república federal a república central, cosa que no analizaremos aquí, se restringía mucho el derecho al voto y la ciudadanía. Como es normal, sólo los ciudadanos podían votar, pero para ser ciudadano era necesario saber leer y escribir y contar por lo menos con un ingreso anual de 100 pesos, pero no de los actuales, todos devaluados, sino de pesos de los de antes, de oro. No cualquiera tenía un ingreso así. También se ponía una restricción especial para los trabajadores domésticos, los que no podían votar independientemente de lo que ganaran al año.
Hay que recordar que en aquella época más del 90% de la población era analfabeta, es decir que no sabía leer ni escribir, y la realidad era que a ese segmento de la población poco le importaban los vaivenes de la política.
Como sea, al presidente lo seguían eligiendo los congresos locales, pero con un pequeño cambio. Ahora era el Congreso Federal quien proponía los nombres de los candidatos y los enviaba a los congresos locales para que éstos votaran por el que quisieran.
La situación del país continuó empeorando. Para darnos una idea, cuando México logró su independencia, nuestro territorio iba desde California y Texas hasta Costa Rica. Para 1847, cuando se regresa a la Constitución de 1824, Centroamérica ya se había separado de México, habíamos perdido Texas, Yucatán había decidido separarse (aunque después regresó) y estábamos en guerra con los Estados Unidos, de cuyo resultado perderíamos California, Arizona y Nuevo México. Además, ya habíamos sido invadidos por España y Francia, las rebeliones y los golpes de estado eran cosa de cada día. Entre 1821 y 1847 el poder había sido ejercido por un emperador, dos regencias, dos triunviratos y 37 presidentes, menos de uno por año.
En 1857, tras una revolución de corte liberal encabezada por hombres como Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada, se promulgó una nueva Constitución. En ésta se eliminaba el requisito de saber leer y escribir para poder votar y ser considerado como ciudadano, así como el requisito económico, pero las elecciones seguían siendo indirectas, aunque se reducía el número de pasos. Ahora los ciudadanos votaban por unos electores que a su vez votaban por los candidatos a diputados. Ya no había electores de parroquia, de distrito y de estado. Por otro lado, el mismo método se aplicaba para elegir al presidente de la República, por lo que los congresos locales dejaban por fin de hacerlo.
Durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, que duró más de treinta años, las leyes electorales tan sólo sufrieron algunos pequeños ajustes que no cambiaban nada en realidad. Pero las elecciones eran una farsa. Cada cuatro años los presidentes municipales se encargaban de elegir a los electores secundarios, eso sí, dejando por escrito constancia de que la gente los había votado aunque no fuera cierto, y luego enviaba las listas a la ciudad de México para que éstas fueran aprobadas por el presidente Díaz. Hecho esto, los electores procedían a votar por Porfirio Díaz para que, a nombre el pueblo, continuara en la presidencia.
Tras el triunfo de la Revolución de 1910 que quitó del poder a Porfirio Díaz, llegó a la presidencia de México Francisco I. Madero, en las primeras elecciones realmente libres que tuvo México. Sin embargo, éstas seguían siendo indirectas, es decir, la gente seguía votando por electores que a su vez elegían al presidente de la República.
Así las cosas, será la nueva Constitución, promulgada en 1917, la que declare por primera vez el derecho de los ciudadanos a elegir de forma directa al presidente y a todos los demás funcionarios públicos. En ese año se fueron para no volver jamás los famosos electores secundarios.
Pero el voto seguía sin ser universal. Aunque ya podían votar todos los hombres mayores de dieciocho años, sin importar su educación, su clase social o su fortuna económica, existía aun un segmento muy importante de la población que no podía votar: las mujeres. Para hablarles sobre la forma en que finalmente lo obtuvieron, voy a seguir en términos generales la historia platicada a este respecto por doña Enriqueta Tuñón, quien es autora de varios libros sobre el tema.
En el caso de México, la obtención de derechos cívicos por las mujeres no fue tan complicado como sucedió en Inglaterra o los Estados Unidos, tal y como se los mencioné anteriormente. La lucha de las mujeres mexicanas por conseguir el derecho al voto, inició entre 1884 y 1887 cuando Laureana Wright de Kleinhans, mexicana (a pesar de su apellido) nacida en Taxco, Guerrero, escribió un artículo en "Violetas de Anáhuac", primera revista feminista publicada en México, demandando ese derecho para las mujeres, además de exigir la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Para ser francos, en una sociedad tan machista como la que existía en el México de entonces, y en todo el mundo en general, sus argumentos fueron blanco de burlas de connotados intelectuales y funcionarios públicos mexicanos.
Al estallar la Revolución, muchas mujeres decidieron participar en ella no sólo como soldaderas acompañando a sus hombres en el campamento, sino que se dedicaron también a difundir las ideas revolucionarias, actuar como espías, correos y enfermeras, conseguir ayuda para la población civil además de colaborar en la redacción de proyectos y planes. La suya fue una contribución activa e importante y no sería raro que algunas lo hayan hecho con la esperanza de que al triunfo del movimiento su situación de subordinación al hombre cambiaría.
Fue a finales de 1916 cuando Hermila Galindo, secretaria particular del presidente Venustiano Carranza, envió al congreso constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres con el siguiente argumento:
“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”.
Doña Hermila tenía toda la razón y sus argumentos eran imbatibles, en especial si recordamos que el Plan de Guadalupe, con el que Venustiano Carranza se levantó en armas contra el asesino de Madero, el usurpador Victoriano Huerta, aseguraba a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley.
Sin embargo, a nuestros diputados constituyentes poco les importó la lógica esgrimida por la señora Galindo y decidieron, sin entrar en mayor debate, negar a las mujeres sus derechos políticos con el siguiente argumento:
“[...] en el estado en que se encuentra nuestra sociedad [...] las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”.
En eso tenían razón. Salvo honrosas excepciones, en aquellos años en México pocas mujeres estaban interesadas en adquirir derechos políticos, e inclusive había algunas, pertenecientes sobre todo a las clases ricas, que veían esa pretensión como antinatural y ofensiva a Dios, que había creado al hombre y a la mujer diferentes. Decían que la política debía de ser cosa de hombres.
Pero también es innegable que los legisladores pretendían que la mujer siguiera encadenada al hogar y a la familia, dependiendo por completo de su padre, de su marido o de sus hijos, dependiendo el caso.
Sin embargo no podemos dejar de advertir que más bien era a los hombres a quienes no les interesaba que las mujeres obtuvieran el derecho a votar ya que temían que se rompiera la unidad familiar, un argumento que 35 años después esgrimieron algunos diputados que también estaban en contra de la medida. Temían que con el avance de la civilización, las mujeres se interesaran por asuntos ajenos a sus hogares y sus familias y los abandonaran, por eso había que mantenerlas fuera del juego democrático.
Los constituyentes además les jugaron chueco a las mujeres. Por un lado aseguraron que las mujeres no podían tener derechos políticos porque no tenían educación cívica y por el otro no hicieron nada para educarlas en ese sentido. Esta postura generó un déficit histórico respecto a la educación cívica de las mujeres y se reflejó en su futuro comportamiento electoral y en su pasividad en el ámbito político.
Los legisladores decidieron tratar diferente a hombres y mujeres a pesar de asegurar que todos eran iguales ante la ley. Cuando se decidió que todos los hombres, sin importar su nivel de educación, pudieran votar, el argumento fue que el sufragio universal había sido uno de los lemas de la Revolución y por ello los constitucionalistas no podían arriesgarse a que sus enemigos los acusaran de faltar a uno de los principios del movimiento revolucionario. Sin embargo, cuando se trató el caso de las mujeres, no se tomaron en cuenta esas mismas razones.
En otras palabras, si muchas mujeres eran analfabetas, de acuerdo con los diputados, entonces no podían votar, pero si muchos hombres también lo eran, eso no era impedimento para que lo hicieran. De verdad que no tenían vergüenza, pero también hay que reconocer que era la idea predominante en aquella época.
Cuando se presentó ya terminada la Constitución, en el Artículo 34 se establecía lo siguiente:
“Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y
II. Tener un modo honesto de vivir.”
El artículo estaba redactado con un género neutro, lo que de inmediato despertó el temor de algunos diputados como Félix Fulgencio Palavicini, quien de inmediato advirtió del “peligro” que esto implicaba:
“El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico; esta misma redacción tenía la adición que existe en la Constitución del 57 y que se conserva hoy, y yo deseo que aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas.”
No andaba equivocado don Félix Fulgencio, pues si recuerdan a doña Hermila Galindo, la secretaria de Carranza que había pedido a los constituyentes que les otorgaran derechos políticos a las mujeres, les diré que aprovechó esta redacción para lanzarse como candidata a diputada federal en 1918. Y que va ganando la elección. Sin embargo, el Colegio Electoral, que en aquellos años era la misma Cámara de Diputados, no le quiso reconocer el triunfo con el argumento de que las mujeres no podían ser votadas.
Pocos años después, ya en la década de los 20’s, los gobernadores de Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas promovieron reformas a las constituciones locales para permitir que las mujeres pudieran votar y ser votadas. De inmediato, varias de ellas lograron ser electas diputadas locales, aunque el gusto les duró poco, pues en cuanto los gobernadores terminaron su período, los nuevos decidieron echar para atrás dichas reformas.
De esta forma, las primeras mujeres electas para un cargo público en 1923 fueron las yucatecas Elvia Carrillo Puerto (hermana del entonces gobernador), Raquel Dzib y Beatríz Peniche de Ponce, que llegaron a ser diputadas locales; además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Por desgracia, un año después el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado y las cuatro mujeres fueron obligadas a renunciar a sus cargos.
En el caso de San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925. Pero en 1926, durante el gobierno de Rafael Nieto la ley que lo permitía fue derogada.
Ahora bien, en 1929 ocurrió un hecho que, por un lado, significó algo terrible para las generaciones futuras y por otro brindó algo de esperanza a las mujeres mexicanas. Me refiero a la fundación del PRI, que en aquellos momentos se llamó PNR (Partido Nacional Revolucionario), por parte de Plutarco Elías Calles y otros políticos más. En su Declaración de Principios este partido decía lo siguiente: “... ayudará y estimulará paulatinamente el acceso de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica...” Es decir, le guiñaba el ojo a las mujeres dándoles a entender que en un futuro no muy lejano obtendrían por fin los tan ansiados derechos políticos.
Y fue así como llegó al poder el cardenismo. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, sin duda uno de los presidentes más populares que ha tenido México, en especial por haber realizado la Expropiación Petrolera y el reparto agrario, además de haber brindado un apoyo excepcional a los trabajadores en contra de los abusos patronales, se fundó en 1935 el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), mismo que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Había de todo: intelectuales, profesionistas (en especial maestras, pues recuérdese que en aquellos años las mujeres tenían acceso a pocas profesiones y la mayoría de las que trabajaban fuera de casa eran maestras o enfermeras), obreras, mujeres pertenecientes a diversos sindicatos y partidos políticos, veteranas de la Revolución, feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas e inclusive del sector femenino del PNR, callistas y cardenistas.
Su éxito se debía en especial a la gran diversidad de sus demandas que no se limitaban tan sólo a conseguir el derecho al voto. También se exigía igualdad de salarios con los hombres, instalación de servicios médicos especializados en atender la maternidad y otras cosas por el estilo que, como bien decía Adelina Zendejas, una de las pocas mujeres periodistas que existían en aquellos años, “esto importaba a todas: católicas, protestantes, comunistas”.
En 1937 el Frente postuló a Soledad Orozco como candidata del PNR a diputada federal por León, Guanajuato, y a Refugio García para el mismo cargo pero por Uruapan, Michoacán. La cosa se puso fea. El Congreso dijo que eso no se podía hacer sin reformar primero la Constitución, por lo que las mujeres del Frente decidieron ponerse bravas y amenazaron incluso con quemar el Palacio Nacional con todo y presidente adentro. Para colmo, iniciaron una huelga de hambre frente a la casa presidencial, conocida ahora como Los Pinos. Ante esta situación, y de seguro tras recibir un fuerte regaño de parte de su propia esposa, quien simpatizaba con el Frente, Cárdenas prometió enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para otorgarles derechos cívicos a las mujeres.
Y Cárdenas cumplió. Al poco tiempo envió su iniciativa para que el artículo 34 de la Constitución quedara de la siguiente manera:
“Son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y
II. Tener un modo honesto de vivir.”
Aquí vale la pena detenerse un poco para analizar las razones de los que se oponían a que las mujeres pudieran votar. Para los hombres de izquierda, la negativa se basaba en la creencia de que las mujeres eran en su mayoría más proclives que los hombres a la religión y por lo mismo eran más influenciables por parte de la Iglesia, lo que provocaría que su voto fuera en su mayoría para la derecha y en contra de las ideas revolucionarias. Para los hombres de la derecha, la negativa se basaba en la idea de que el lugar de la mujer cristiana era el hogar y su único deber el cuidado de la familia, por lo que no debía inmiscuirse en política. Pero también les asustaba ver el cada vez mayor número de mujeres trabajadoras que simpatizaban con las ideas de la izquierda. Total, que al final todos las querían en casa y llenas de hijos.
Por otro lado, era curioso ver como ambos grupos afirmaban que la mujer no podía votar porque era totalmente ignorante en cuestiones políticas, pero olvidaban que la mayoría de los mexicanos hombres eran analfabetas, como las mujeres, y tampoco es que tuvieran mucha educación cívica.
Sin embargo, en plena época del presidencialismo, nadie en su sano juicio iba a oponerse a los deseos del presidente, por lo que en cuanto la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados, nuestros legisladores aprobaron de inmediato y por unanimidad aceptarla para su discusión. No les gustaba la idea, pero ni modo, el presidente así lo quería.
En el dictamen que se envió a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales apoyando la medida, se afirmaba que en todo régimen democrático los individuos son iguales ante la ley, y dado que se había aceptado que la mujer era igual al hombre tanto mental como moralmente, era por lo tanto necesario reconocer esta igualdad desde el punto de vista social y político, esto es, otorgándoles los derechos de ciudadanía.
Aprobada en la Cámara de Diputados, se envió a la de Senadores donde también pasó sin mucho trámite. En diciembre de 1937 se envió la reforma constitucional a los congresos locales para su aprobación, pues la ley exige que la mayoría de ellos la acepten. Aquí tampoco hubo problema y todos los estados estuvieron de acuerdo con los deseos del inquilino de Los Pinos. La última aprobación estatal llegó en septiembre de 1938.
Con esto, tan sólo faltaba la declaratoria oficial correspondiente y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí fue donde todo falló. Cárdenas recibió felicitaciones de organizaciones femeninas de todo el mundo, se le llamó el Paladín de la Democracia, las mujeres mexicanas comenzaron a apoyar de forma mayoritaria su programa de gobierno en espera de la pronta terminación del trámite. Pero don Lázaro se hizo como el tío Lolo. Nunca mandó el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Pretextos no faltaron: que si en ese momento la prioridad era la de la Expropiación Petrolera, que si estaba muy ocupado atendiendo lo del exilio español, que si todavía no era el momento oportuno, y mil cosas más. En realidad, Cárdenas tenía miedo de que las mujeres votaran en su mayoría por la derecha conservadora que amenazaba con echar abajo todo su programa de gobierno.
Este miedo creció cuando a finales de 1939 comenzó la carrera por la sucesión presidencial. El gobierno temía que las mujeres votaran en su mayoría por el candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) y del recién fundado Partido Acción Nacional (PAN), el general derechista Juan Andrew Almazán, quien por cierto simpatizaba con el movimiento nazi de Adolf Hitler en Alemania.
Y aunque ellos tampoco estaban a favor del voto femenino, en junio de 1940 la Comisión Electoral del PRUN publicó en el periódico Excélsior aprovechando la frustración de las féminas:
“Mujer mexicana: el gobierno te ha negado derechos políticos porque la imposición sabe que tu no venderías por ningún precio el porvenir de tus hijos [...] porque los diputados comprenden muy bien que tu intuición infalible te convierte en enemiga implacable del comunismo que prostituye tu hogar. Tu revancha consistirá en hacer valer tus derechos de mexicana, de mujer, de madre, de esposa, de amante, de hermana, por conducto de los hombres que amas y sobre los que puedes influir. No olvides que tu patriotismo consiste en salvar la dignidad de los ciudadanos de tu familia, haciendo que voten por Almazán [...]” ¡Ah, qué cosas tiene nuestra política!
En los años siguientes el movimiento femenino se debilitó, y salvo honrosas excepciones, no hubo mujeres que pelearan por sus derechos. Una de estas excepciones fue Esther Chapa, quien durante 22 años, cada que iniciaba un período de sesiones del Congreso, enviaba una carta exigiendo la concesión a las mujeres del derecho al voto. Pero para el caso que le hacían...
El sucesor de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, ni siquiera se molestó en tratar el tema. Por ello, cuando llegó el momento de elegir al siguiente presidente en 1946, las mujeres decidieron unirse a la campaña del candidato oficial, Miguel Alemán Valdés, pero con la condición de que éste si hiciera efectiva la reforma que les otorgaba el voto. Recordemos que lo único que faltaba era que el presidente la enviara al Diario Oficial para su publicación.
El candidato Alemán agradeció su apoyo y ofreció otorgarles el derecho al voto... en el ámbito municipal. Pero eso sí, les exigía a cambio, y cito textualmente sus palabras, “como una especie de garantía para asegurar la reproducción de la familia, que no dejaran de ser en el hogar... la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada...”
Ya en la presidencia, Miguel Alemán cumplió su promesa y envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción I del artículo 115, que habla de los municipios. Ya se había olvidado de la reforma al artículo 34 que dormía plácidamente el sueño de los justos.
De inmediato, los dos diputados que el PAN tenía en el Congreso, hicieron escuchar su voz indignada, atacando con furia a las mujeres que deseaban votar. Aquiles Elorduy, uno de ellos, dijo lo siguiente:
“(...) el hogar mexicano (...) es el hogar selecto, perfecto, en donde la ternura llena la casa y los corazones de los habitantes gracias a la mujer mexicana que ha sido y sigue siendo todavía un modelo de abnegación, de moralidad, de mansedumbre, de resignación (...) Ciertas costumbres venidas de fuera están alejando a las madres mexicanas un tanto cuanto de sus hijos, de su casa y de su esposo.
"Las señoras muy modernas juegan más que los hombres y no sólo a la brisca o al tute, sino al póker, despilfarran, aun a espaldas de los señores maridos, buenas fortunas en el frontón (...) Fuman que da miedo (...) los jefes mexicanos de familia tenemos en el hogar un sitio en donde no tenemos defectos. Para la mujer mexicana, su marido, si es feo, es guapo; si es gordo, es flaco; si es tonto, es inteligente; si es ignorante, es un sabio (...) porque quiere enaltecer, a los ojos de ella misma y de su familia, al jefe de la casa.
"Si vamos perdiendo los hombres --y aquí está la parte egoísta-- las pocas fuentes de superioridad, por lo menos aparente que tenemos en el hogar, vamos a empezar a hacer cosas que no son dignas de nosotros. Ya no hay méritos mayores en el jefe de familia, como no sea que gane el dinero para sostener la casa y, en muchas ocasiones, lo ganan ellas a la par que los maridos.
"De manera que, si en la política, que es casi lo único que nos queda, porque en la enseñanza también son hábiles y superiores; si vamos perdiendo la única cosa casi aparatosa, que es la política, las cuestiones externas de la casa para que nos admiren un poco; si vamos a ser iguales hasta en la calle, en las asambleas, en las Cámaras, en la Corte Suprema, en los tribunales, en los anfiteatros, etcétera, etcétera, pues, entonces, que nos dejen a nosotros, que nos permitan bordar, coser, moler y demás (...).”
El discurso provocó un serio disgusto entre las mujeres que estaban presentes entre el público. Para los panistas, la modernidad de la que hablaba el presidente Alemán estaba bien, siempre y cuando las mujeres permanecieran en su papel tradicional de madres, esposas y amas de casa, admirando al jefe de familia, el hombre. En otras palabras, la mujer moderna, autónoma y con ideas propias les sacaban ronchas a muchos de nuestros políticos.
La idea del presidente era clara. Al otorgarles el derecho al voto tan sólo a nivel municipal, se podría observar el comportamiento de las mujeres durante las votaciones y así decidir si merecían que se les diera a nivel nacional. O visto de otra forma, si veían que votaban por los candidatos que la derecha o el cura del pueblo les decían, nunca obtendrían el derecho a votar por el presidente, el gobernador o los diputados. Y si votaban por los candidatos del partido oficial, demostrarían que están preparadas para ejercer la democracia y se les otorgaría este derecho tan ansiado. ¡Qué relajo se traían!
Por fin, la reforma constitucional al artículo 115, propuesta por el presidente Alemán, se publicó en el Diario Oficial el 17 de febrero de 1947. De inmediato, los aduladores que nunca faltan, gritaron a los cuatro vientos que el presidente Alemán era el paradigma de la modernidad, resaltando su imagen democrática porque con esta medida, aseguraban, se fortalecía el sistema federal y además se les daba a las mujeres el lugar que merecían en la vida política del país. Sí, todo muy bonito, pero, ¿y el voto a nivel nacional para cuando, apá?
Bueno, como sea, el hecho es que las mujeres iniciaron por fin su andadura política. Pero no se crea que por poder votar o ser votadas en las elecciones municipales, rompieron por fin las cadenas que las subordinaban a los hombres, en especial en los pueblos pequeños o en ciudades más conservadoras, tal y como lo demuestra el hecho de la escasa participación femenina en las elecciones o en las pocas que lograron obtener algún puesto municipal. En otras palabras, el papá o el marido seguían sin darles permiso.
Llegó el año de 1952, año de elecciones presidenciales, y de inmediato las mujeres priistas decidieron exigirle al candidato que les otorgara de una buena vez el derecho al voto a nivel nacional. Encabezadas por Margarita García Flores, dirigente femenil del partido, organizaron una asamblea a la que invitaron al candidato Adolfo Ruiz Cortines. Se dice que acudieron más de veinte mil mujeres, pero también hay quien asegura que todo fue plan con maña, pues el gobierno no sabía que no podía seguir posponiendo esta cuestión.
Ruiz Cortines aceptó siempre y cuando las mujeres le presentaran una petición por escrito y firmada por varios miles de ellas. Entonces doña Amalia Castillo Ledón fundó la Alianza de Mujeres de México y procedió a la recolección de las firmas exigidas. Obtuvieron quinientas mil.
Pero algunas ideas no habían cambiado mucho. El mismo candidato y futuro presidente Adolfo Ruiz Cortines, dijo que las mujeres debían participar en política no por un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral, problemáticas tales como la educación y la asistencia social. Es decir, está bien que voten siempre y cuando se regresen de inmediato a su casa a cumplir con las labores propias del hogar y de su sexo.
Con la concesión del derecho al voto, publicada finalmente el 17 de octubre de 1953, se daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y, al mismo tiempo, no afectaba al sistema, pues ellas seguirían bajo el control político e ideológico del partido oficial, además las dejaría circunscritas a actividades pertenecientes al ámbito doméstico.
Pero lo más importante para el gobierno fue la ampliación del número de votantes, lo que le permitió contar con una mayor legitimidad, pues la mayoría de las mujeres, agradecidas, votaron por los candidatos oficiales.
Lo triste, sin embargo, es que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en una época en que México no gozaba de libertades democráticas, en que las voces disidentes eran perseguidas o compradas. La oposición en aquellos años era poca, a pesar de lo cual fue muy reprimida.
(Continuará)